
Pagar 100 soles por ciclo en la UNMSM podría exponer el mito de la economía, pues, como se sabe, en un colegio «pequeñito» se paga lo mismo mensualmente. Quiere decir que durante los cinco años ?si es que no repite? pagará cinco mil soles durante la educación secundaria. Se supone que el colegio elegido le garantiza el ingreso; de no hacerlo, habrá invertido en vano. Volverá a postular las veces que quiera. De postular tres veces, incluye ?suponiendo que ingresa? al menos tres ciclos en la academia preuniversitaria; ello supone 900 soles más. Siguiendo con las suposiciones, que se pueda redondear a 1000 soles quiere decir que el postulante ha gastado seis mil soles solo para ingresar. Con este gasto solo para responder un maldito examen, ¿no es posible pagar 100 soles por ciclo? Es decir, mil soles por una carrera si es que no lo jalan en cualquier ciclo. Los no pobres estudian en un instituto tecnológico, dejan de ser pobres y cuentan historias igual de asombrosas de carburadores. ¿Por qué levanta tanto polvo una sencilla opinión?
El mito de la economía con sus leyes y el mito de las cinco hélices (sistema de actores en países desarrollados) son cuestión de moda para un país con un 76 % de informalidad. Hemos vivido y vivimos en la informalidad. La Sunat no puede con la informalidad económica ni con las grandes empresas. Las leyes se meten por doquier, se cruzan entre el mercado informal, y en esta maraña de los que se ?piensan pobres? es difícil pensar que se pague «alguito» en cualquier universidad nacional. El síndrome de ser pobre se ha convertido en complejo social, porque es más fácil ser pobre antes que luchar contra ello creativamente. En un país tan diverso como complejo, tan desestructurado, con marcadas diferencias, se pretende lograr la utópica igualdad. La indigencia no es patrimonio peruano; en cualquier parte del mundo hay pobreza y, por tanto, siempre seremos distintos.
Los que pueden pagar una mensualidad lo pueden hacer; los que no, es porque no quieren hacerlo y prefieren pensarse siempre como pobres. Sobre ello existen historias estremecedoras que resaltan el sacrificio que hicieron para ingresar en la universidad, cuando en realidad se trata de solo estudiar para un examen de memoria y ahorrar unos soles. Miles de jovencitos estudian y trabajan y no se piensan pobres; otros estudiantes dependen excesivamente de los padres, que hasta el celular no pueden pagar. La pobreza es una percepción con fuerte dosis de inercia; por comodidad, es mejor sentirse pobres. Pareciera que para un pobre no existen las oportunidades; es que nunca se ha preguntado qué puede hacer con sus manos o sus neuronas y pueda solventarse y no depender de los padres. Pagar un requisito en mérito a la opinión de Jerí pareciera que es la única forma de no ser pobres. Ingresar en la universidad y estudiar una carrera para colgar el título en la pared y seguir jodiendo que no hay chamba es una narrativa empobrecida por cansancio.
El mito de la gratuidad
Nos negamos a pagar para formarnos medianamente en una carrera profesional, pero votamos libremente por un congreso que ha deteriorado la moral de un país, y nadie dice nada, excepto los que quieren ser parte del circo con acomodados senadores. Si se hubiera legislado para que la educación sea verdaderamente gratuita, estaríamos cayendo en el mismo argumento de pedigüeños y negando el poder de la creatividad ante la pobreza. Ser pobre o rico en un país tan desigual que lucha por la igualdad siempre será cardumen para la filosofía contemporánea de quienes intentan reducir la pobreza hasta con esterilizaciones forzadas o dejar que la escuela duerma en el memorismo y despertar con ánimos de cambiar la percepción de ser pobres. Como colofón: la educación gratuita no existe, y si existiera, es evidente que con ello el universitario solo repite lo que aprendió, porque se supone que no tiene dinero para comprar uno. De comprarlo, lo hace en versión pirata para repetir lo que veinte años atrás ya se escribió; por lo tanto, la gratuidad es un mal endémico, pero significativo pretexto para vernos y seguir pensando en la utópica igualdad y presumir calidad.
---------
(*) Investigador Renacyt y docente universitario. Palmas Magisteriales 2016.

“Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son”. Abraham Lincoln.
La palabra "desigualdad" viene del prefijo "des" y la palabra "igualdad", que a su vez proviene del latín “aequalitas”. El precio de la desigualdad, libro de Joseph Stiglitz, es un análisis profundo sobre las causas y consecuencias de la creciente desigualdad en las sociedades contemporáneas, especialmente en Estados Unidos. Sus principales planteamientos son:
Desigualdad Estructural
Stiglitz argumenta que la desigualdad no es un fenómeno natural, sino el resultado de decisiones políticas y económicas que favorecen a una élite. El 1 % de la población acumula una proporción significativa de la riqueza, lo que crea un desbalance en el acceso a recursos como educación, salud y oportunidades económicas.
Efectos negativos de la desigualdad
El autor destaca que la desigualdad tiene consecuencias perjudiciales para la sociedad, incluyendo altos índices de criminalidad, problemas de salud pública, y una disminución en la cohesión social y la movilidad económica. Estas condiciones no solo afectan a los menos favorecidos, sino que también repercuten en el bienestar general de la sociedad.
Crítica al liberalismo económico
Stiglitz critica las teorías del libre mercado que sostienen que el crecimiento económico beneficiará a todos. En su opinión, estas teorías ignoran cómo las políticas públicas pueden perpetuar la desigualdad y debilitar las instituciones democráticas.
Costos de la desigualdad: El libro explora cómo una alta desigualdad puede llevar a una economía menos eficiente y más inestable. Stiglitz argumenta que los mercados no son inherentemente eficientes ni estables, y que tienden a concentrar la riqueza en manos de unos pocos, lo que socava el crecimiento económico sostenible (revisar los grupos económicos en el Perú).
Reformas Propuestas
A pesar de su crítica, Stiglitz ofrece un conjunto de reformas concretas que podrían ayudar a crear una sociedad más equitativa, estas incluyen políticas fiscales más justas, inversiones en educación y salud pública, y un sistema regulatorio que limite el poder desproporcionado de las élites económicas (los monopolios y oligopolios, revisar la constitución de 1993, no habla de oligopolios).
Interconexión Social
Un tema recurrente en el libro es la idea de que el bienestar del 1 % está intrínsecamente ligado al bienestar del 99 %. Stiglitz enfatiza que una sociedad más equitativa beneficia a todos, ya que mejora la cohesión social y fomenta un entorno económico más saludable. En resumen, "El precio de la desigualdad" es una crítica contundente a las políticas económicas actuales y un llamado a repensar cómo se distribuyen los recursos en la sociedad para promover una mayor equidad y estabilidad económica.
Impuestos progresivos sobre la riqueza
Thomas Piketty, autor de "El capital en el siglo XXI", analiza la evolución de la desigualdad a lo largo de la historia y argumenta que el capitalismo tiende a generar desigualdades crecientes. Propone políticas como impuestos progresivos sobre la riqueza para contrarrestar estas tendencias.
Otro autor que habla de desigualdades
Branko Milanovic, conocido por su trabajo sobre “Desigualdad global”, ha explorado cómo las diferencias en ingresos afectan a diferentes países y regiones. Su enfoque histórico y global ofrece una perspectiva amplia sobre las causas y consecuencias de la desigualdad económica. Para ello, analiza la Curva de Kuznets Reformulada, Milanovic critica la tradicional curva, que sugiere que la desigualdad aumenta en las primeras etapas del desarrollo económico y luego disminuye. Propone una visión más dinámica, sugiriendo que la desigualdad puede fluctuar en ciclos a lo largo del tiempo, presentando "olas" de desigualdad que se repiten en diferentes contextos históricos.
En su libro "Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization" ("Desigualdad global: un nuevo enfoque para la era de la globalización",), Branko analiza: ¿cómo la desigualdad ha cambiado a nivel mundial? enfatizando que el lugar de nacimiento de una persona tiene un impacto significativo en su nivel de ingresos. Esto implica que la desigualdad global es más dependiente de la geografía que de la clase social, lo que representa un cambio importante en la forma de entender las disparidades económicas.
El elefante de la desigualdad
Milanovic utiliza la metáfora del "elefante" para describir cómo ha evolucionado la desigualdad en las últimas décadas. Esta figura ilustra que mientras algunas clases medias globales (especialmente en Asia) han visto mejoras significativas en sus ingresos, otros sectores, especialmente en los países desarrollados, han experimentado estancamiento o declive. Esto ha llevado a un aumento en la concentración de riqueza entre los más ricos, creando una "plutocracia global" (los mecenas globales, Elon Musk, George Soros, Bill Gates, entre otros).
Clases medias globales
Identifica el ascenso de una "clase media global", compuesta principalmente por sectores de población en países como China e India, que han experimentado un aumento notable en sus ingresos. Sin embargo, también señala el estancamiento de los ingresos entre las clases medias y bajas en los países desarrollados como un fenómeno preocupante.
Impacto del capitalismo
Branko M. argumenta que el capitalismo ha llevado a una creciente desigualdad tanto dentro como entre países. La revolución industrial y el desarrollo capitalista han permitido aumentos significativos en los ingresos absolutos, pero también han exacerbado las disparidades económicas.
Investigación empírica
Su trabajo ha sido fundamental para establecer la desigualdad como un tema central en la investigación económica empírica contemporánea. Ha proporcionado datos y análisis que demuestran cómo las políticas económicas y las estructuras sociales afectan la distribución del ingreso a nivel global
James A. Robinson
Junto con Daron Acemoglu, Robinson ha investigado: ¿cómo las instituciones políticas influyen en la desigualdad económica? Su trabajo destaca la relación entre el poder político y la prosperidad económica, especialmente en contextos históricos y geográficos específicos, alimón han estudiado cómo las instituciones económicas y políticas afectan el desarrollo y la distribución de la riqueza, enfatizando que las instituciones inclusivas son esenciales para reducir la desigualdad (libro: ¿Por qué fracasan los países?”)
Lawrence F. Katz ha contribuido al entendimiento de la desigualdad a través del análisis del mercado laboral y ha examinado cómo factores como la tecnología y la educación afectan las disparidades salariales. Amartya Sen ha aportado una perspectiva ética al estudio de la pobreza y la desigualdad, enfatizando que estas no son solo cuestiones económicas, sino también sociales y morales. Su enfoque se centra en las capacidades humanas y el bienestar.
En conclusión, hay mucho por estudiar y aún mayor por discutir, pues como se diría en una hermosa frase de una de las mejores constituciones que tuvo el Perú la de 1979: […]“Decididos a promover la creación de una sociedad justa, libre y culta, sin explotados ni explotadores, exenta de toda discriminación por razones de sexo, raza, credo o condición social, donde la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía” […]
-------------------
(*) Ingeniero y magíster en Gestión Pública. | luricsoji19@gmail.com

En el momento más crudo del sufrimiento, cuando el cuerpo se desangra y la humanidad parece haberse rendido al absurdo de la violencia, Jesús eleva una oración sencilla y poderosa: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23:46). Esta séptima y última palabra en la cruz no es un grito de derrota, ni la despedida de alguien que se resigna, sino la proclamación de una confianza radical. Una entrega total, voluntaria y lúcida, que a más de dos mil años sigue cuestionando cómo vivimos —y cómo morimos— en este mundo acelerado, impaciente y profundamente desconfiado.
Como mujer y creyente, esta frase me atraviesa de un modo particular. No solo porque revela la profundidad de la relación de Jesús con Dios como Padre, sino porque en ella se encierra un modelo de entrega que no significa sumisión pasiva, sino la decisión consciente de confiar incluso cuando todo parece perdido.
Una entrega con nombre propio
Jesús no se dirige al cielo de manera abstracta. No dice simplemente “Dios”, ni se refugia en una fórmula impersonal. Dado “Padre”. En esa palabra hay intimidad, afecto, relación. Es un lazo que no se rompe ni siquiera en la hora más oscura. Encomendando su espíritu, Jesús devuelve su vida a quien se la dio, como quien confía en que, más allá del dolor, hay un sentido que escapa a la lógica del mundo.
En una época en la que el control parece ser la moneda de cambio más valiosa —control sobre el cuerpo, la carrera, las emociones, los vínculos— esta entrega nos resulta desconcertante. ¿Quién se atreve hoy a soltar? ¿A confiar? ¿A decir con autenticidad “me pongo en tus manos”? Vivimos a la defensiva, anticipando el golpe, gestionando el riesgo. Y, sin embargo, Jesús muere con una frase que es puro abandono confiado.
¿Qué significa encomendar el espíritu hoy?
Podríamos pensar que esta palabra pertenece a la muerte, que se pronuncia solo al final de la vida. Pero hay muchas formas de morir en lo cotidiano: mueren proyectos, vínculos, expectativas. Hay momentos en que sentimos que ya no damos más, que nos sobrepasa el cansancio, la injusticia, la incertidumbre. En esos momentos, esta frase de Jesús no es solo una despedida: es una forma de vivir.
Encomendar el espíritu hoy significa confiar cuando la vida se vuelve opaca. Significa decir: “Aunque no entiendo, me entrego”. Significa reconocer que hay un misterio que me sostiene, aunque no tenga el control. Para quienes vivimos realidades duras —enfermedades, pérdidas, situaciones agotadoras, soledades que duelen— esta palabra no es poesía, es sustento. Porque saber que no estamos solas, que hay un padre que acoge nuestro espíritu frágil, cambia completamente el modo de mirar el dolor.
Una espiritualidad de la rendición activa.
Desde una mirada femenina, esta entrega no puede confundirse con sumisión o con una espiritualidad que nos invita a aguantarlo todo sin reclamar justicia. Jesús no se entrega por debilidad, sino por amor. Su confianza no es negación del sufrimiento, sino decisión libre de poner su vida en manos de un Dios que no abandone. Esa es la rendición que necesitamos recuperar: no la que calla ante el abuso o la opresión, sino la que transforma el dolor en semilla, la que se atreve a confiar incluso cuando la lógica nos dice lo contrario.
Muchas veces las mujeres hemos sido educadas para callar, para ceder, para ser “fuertes” en el sentido más doloroso de la palabra. Pero esta palabra de Jesús no es una invitación al sacrificio sin sentido. Es un acto de libertad. Y como tal, nos inspira a discernir, a soltar lo que no podemos cargar, a entregarnos sin miedo a ese Dios que cuida incluso en la muerte.
Esperanza que no defrauda
Hay algo profundamente esperanzador en esta última palabra. Porque si Jesús se atreve a confiar en su espíritu, es porque sabe que la muerte no tiene la última palabra. Esta frase abre la puerta al silencio del sábado santo, pero también al anuncio de la resurrección. No es un punto final, es una coma que precede al nuevo comienzo.
En un mundo agotado por el ruido, por la competencia, por la necesidad constante de demostrar, esta palabra nos regala otra forma de existir: más humilde, más confiada, más humana. Nos recuerda que no todo depende de nosotras. Que hay manos más grandes que las nuestras dispuestas a sostenernos cuando ya no podemos más.
---------
(*) Comunicadora social.

Las siete palabras de Jesucristo en la Cruz son una síntesis de su misión redentora cargada del hondo amor a la humanidad en la obediencia plena a Dios Padre y Dios Espíritu Santo. En efecto, toda la historia de la salvación presente en las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta la última frase del Apocalipsis es Palabra expresada y Palabra cumplida, pese a tan libres como necias decisiones y acciones humanas, en medio de ellas, la fidelidad amorosa de Dios permanece para siempre. Por eso, la expresión “Todo está consumado” (Juan 19, 30) dicha por Jesús crucificado suscita a cada uno de nosotros significativas reflexiones desde nuestra experiencia de vida, les comparto la mía en este escrito.
Las últimas expresiones de Cristo acontecen en su dolorosa pasión representadas en el Calvario y la Cruz. El buen Jesús que “pasó haciendo el bien” (Hechos de los Apóstoles 10, 38) ahora se encuentra agónico, sufriente de dolor indescriptible y humillación causadas por quienes le aclamaron otras veces… allí Jesús dice: “Todo está consumado”, palabras profundas que cuestionan.
Entonces nos preguntamos: ¿cuántas veces hemos podido hacer el bien? ¿Cuántas veces quisimos hacerlo y no lo hemos realizado? ¿cuántas veces hemos aclamado a Cristo y -al mismo tiempo- lo hemos crucificado maltratando al prójimo o siendo indiferentes ante su dolor y sufrimiento? Así acontece nuestra vida entre acciones buenas, insuficientes intenciones, actitudes necias e incluso acciones dañinas contra los demás y nosotros mismos. En nuestro humano trajinar, el cansancio agobia y creemos que “todo está consumado” sin esperanza. Seguro nos hemos sentido así muchas veces.
Cada quien tenemos nuestro calvario y cruz, nuestros sufrimientos y penas -pero- ninguno semejantes al de Cristo. Él nos da ejemplo de mansedumbre y paciencia amorosa para afrontar las vicisitudes y reveces de la vida, nuestras modestas cruces de las que solemos quejarnos obvian el significado brindado por Cristo mismo: el amor pleno de sacrificio… Como decía San Juan Crisóstomo en su Homilía sobre la Pasión “Con el Todo está consumado dicho por Cristo… no solo nos ha hablado del amor, lo ha demostrado”. La gran exigencia, entonces, es que nuestro calvario y cruz sea sobrellevada como muestra de amor a Dios en el prójimo.
Sentido del "Todo está consumado"
Al expresar la frase en castellano nos viene de inmediato a la mente la idea de término, es decir, que todo concluyó y no hay nada más que hacer; teniendo un sentido de resignación sin más. También adquiere el significado de algo que se ha ido desgastando paulatinamente hasta que no quede ni el rastro de su existencia.
Expertos biblistas como Raymond E. Brown (1928-1998) y Luis A. Schökel (1920-1998), manifiestan que, en arameo, el idioma en que hablaría Jesús, la frase expresada se traduciría como "shillem kull?h", y aunque la Biblia registra para traducirla la expresión griega "Tetélestai", -en ambos idiomas- se utilizaba para indicar que una deuda había sido pagada en su totalidad. En este sentido, Jesús estaba declarando que la deuda del pecado humano había sido pagada en su totalidad a través de su sacrificio en la Cruz.
Es decir, el “Todo está consumado” al ser expresado por Jesucristo en el momento culmen de la redención, adquiere un profundo sentido teológico y místico: No hay acto más completo de amor que entregar voluntariamente la propia vida, desgastarla en su totalidad por el bienestar de los demás dando sentido a la propia vida. El cruento sacrificio de Cristo, es muestra del pleno amor de Dios por el bien de la humanidad: “Cristo murió por los pecados del mundo una sola vez, el justo por los injustos, a fin de llevarnos a Dios” escribe el apóstol Pedro (1Pedro 3, 8).
Aparente derrota
Desde la fe creemos que la misión de Jesús fue cumplir con la voluntad de Dios ofreciendo un sacrificio perfecto por el pecado humano, no solo por la muerte cruenta, sino por lo que significa dar la vida en esfuerzo cotidiano y en sacrificio: Jesús predicó el Evangelio, sanó a los enfermos, alimentó y enseñó a las multitudes, podemos decir que dio sus esfuerzos en actos de amor en servicio. Sin embargo, su misión culminante en amor pleno fue la Cruz, donde ofreció su vida como sacrificio, palabra cumplida desde el Antiguo Testamento donde se expresaba que el Mesías sufriría y moriría por los pecados de la humanidad (Isaías 53, 3-5).
A pesar de la apariencia de derrota, la frase “Todo está consumado” es un grito de victoria. Jesús no estaba diciendo que su vida había terminado en fracaso, sino que su misión había sido cumplida plenamente, por ello, la Cruz signo de muerte ignominiosa se convirtió en signo de triunfo redentor, implicando que el desgaste cotidiano de nuestros esfuerzos no está vacío, sino que debemos darle el significado de amor dispuesto al servicio en donde estemos. Todo sacrificio por amor no termina, nos abre a la esperanza, a la vida en plenitud.
Concluimos, que las palabras de Jesús en la Cruz son el testimonio de que en la vida no se trata de evitar el sufrimiento o la muerte, sino de cumplir con la voluntad de Dios. Encontremos el significado y propósito de la vida cumpliendo el amor de Dios y al prójimo haciendo nuestro trabajo con excelencia. El “Todo está consumado” no es lo que concluye en el sinsentido absurdo, sino la plenitud de sentido que todo el esfuerzo y sacrificio que realicemos, para nada comparables con el de Cristo, son muestra de amor que ínfimamente asemeja al suyo. Hagamos que el sacrificio amoroso de Jesús se vea reflejado en nuestra vida diaria.
-----------
(*) Filósofo. Investigador y Docente universitario.

María, fue una joven valiente que decidió aceptar la voluntad de Dios por medio de la visita del arcángel Gabriel, para anunciarle que se convertiría en la madre de Jesús, decisión que a pesar de temores y dudas asumió con firmeza y audacia, teniendo la capacidad de afrontar aquella experiencia con un corazón abierto y confiado en Dios, diciendo “Sí” a lo inesperado, sostenida por la fe y esperanza de que la llegada de su hijo salvaría a la humanidad. Sumado al rol de madre, también emerge esa virtud de ser discípula de aquél que trajo al mundo, para caminar fielmente a su lado y; en ese trayecto, atravesar episodios tanto de júbilo como de inmenso dolor, esto último, al ser condenado a muerte.
Ya en el momento de su crucifixión, Jesús expresó 7 frases antes de morir, siendo la tercera de ellas delante de María y Juan -su discípulo más amado- quienes se encontraban al pie de la cruz, palabras aquellas que significarían la verdadera manifestación de una gran e incondicional disponibilidad: “Mujer ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre”(Jn 19, 26-27). Valiosa invitación a uno de sus más fieles discípulos, para acoger a la Madre en su “casa”, término que no solo se limita al lugar o espacio dónde habitarla, sino a un sentido más trascendente, es decir, acogerla en su corazón, en su interioridad. Este momento nos revela que la presencia de María no solo quedaría marcada en la historia por ser la madre de Jesús; sino en adelante, el hecho de convertirse en la progenitora de todos nosotros, sus hijos amados, comprendiéndose desde la lógica de donación total, entrega, generosidad, justicia y misericordia. En definitiva, un profundo acto de amor en el dolor.
Madre e intercesora
Quiero destacar dos reflexiones importantes. La primera, es que podamos contemplar la experiencia de María como la madre que sufre, mujer que acompaña y; sobre todo, figura espiritual de intercesora, pues aparece como presencia cercana y protectora. En este tiempo complejo con realidades tan diferentes y muchas de ellas desoladoras, existen aún personas que cuidan en silencio, que sostienen a sus familias, amistades genuinas, que acompañan comunidades o a la misma iglesia sin buscar reconocimiento, pero siendo fundamentales en el proceso, incluso ante el agobio o el cansancio. Por qué no pensar en visibilizar y apoyar a las "Marías" actuales: madres o padres solos, abuelas o abuelos cuidadores, familias en situación de duelo, trabajadores informales, entre otros. Es aquí que nos debemos preguntar: ¿cuán dispuestos estamos a vivir el amor como entrega silenciosa y generosa?
La segunda, es cómo Jesús muestra compasión aún en su sufrimiento. En una sociedad inmersa en altos niveles de estrés y dominada parcialmente por el individualismo o la indiferencia, esta actitud es un llamado a mirar al otro, es decir, al prójimo, incluso en medio de nuestras propias dificultades. Vivimos en un mundo donde muchas veces el dolor propio se convierte en una barrera para conectarse con el otro, pero esta escena del Evangelio invita a dar un paso más allá, a entender que incluso en el sufrimiento, podemos ser puente, consuelo y presencia para otros. Todos enfrentamos situaciones duras, muchas veces con carga emocional propia, sumergidos en la vulnerabilidad, estado que conlleva mucho esfuerzo, calma, sosiego para poder sanar y salir a flote pacientemente. Hagamos que esta escena nos inspire a practicar una empatía que no huye del dolor, sino que se hace presente en él, permitiendo que nuestras adversidades, a través de una mirada piadosa, amorosa, sensible y misericordiosa, también sean camino de conexión y amor, haciendo de cada uno, seres más justos, pero sobre todo más humanos.
-------------
(*) Abogada y coordinadora regional del Voluntariado Magis.

En medio del suplicio de la cruz, en ese escenario cargado de dolor, injusticia y abandono, Jesús pronuncia una de las frases más conmovedoras del Evangelio: "En verdad te digo: Hoy estarás conmigo en el paraíso". Estas palabras, dirigidas a un criminal moribundo, resuenan con fuerza aún en nuestro tiempo, marcando una línea directa entre la compasión divina y la esperanza humana. En un mundo donde la justicia a menudo se presenta como castigo, y donde la redención parece reservada a los "dignos", esta frase ofrece una mirada radicalmente distinta: la salvación como regalo, no como mérito.
La escena es conocida: tres hombres crucificados, rodeados de burlas, soldados y espectadores indiferentes. Dos ladrones, cada uno con su propia historia, compartiendo el último aliento junto al Nazareno. Uno lo increpa con sarcasmo; el otro, en un gesto de humildad y reconocimiento, dice: "Acuérdate de mí cuando estés en tu reino". Jesús no solo responde, sino que eleva esa súplica a una promesa definitiva: “Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23:43).
Aquí no hay juicio, no hay reproches. Solo misericordia. En la antesala de la muerte, cuando todo parece perdido, Jesús afirma que aún es posible la esperanza. Esta segunda palabra en la cruz es profundamente sensible y reveladora: habla de un Dios que no espera perfección, sino sinceridad; que no se escandaliza ante la culpa, sino que se conmueve ante el arrepentimiento.
Una lectura desde el presente
En un tiempo marcado por el individualismo, la polarización y la cancelación, la frase de Jesús desafía nuestras lógicas actuales. Vivimos en sociedades que categorizan, que miden la dignidad en función de la utilidad, la productividad o los antecedentes. El perdón, cuando existe, suele venir acompañado de condiciones, pruebas o contratos. En contraste, la promesa del paraíso a un condenado nos interpela profundamente: ¿Qué entendemos por justicia? ¿Por qué seguimos creyendo que hay personas que “no merecen” segundas oportunidades?
Esta palabra de Jesús se convierte en un espejo para nuestra cultura: una cultura que valora el éxito, pero teme el fracaso; que aplaude la virtud, pero marginal al que cae. Sin embargo, el mensaje evangélico es claro: nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por el amor de Dios. Ni siquiera en los últimos minutos de vida.
Religión como consuelo y denuncia
Desde una mirada religiosa, esta frase también reconfigura el sentido del cristianismo. No se trata únicamente de un credo, sino de una experiencia vital de encuentro, consuelo y redención. Jesús no ofrece al ladrón una doctrina, ni le exige una confesión formal. Le ofrece compañía: “estarás conmigo”. En un mundo cada vez más marcado por la soledad —emocional, social y espiritual— esta presencia es revolucionaria.
Pero la frase no es solo consuelo, también es denuncia. Denuncia la rigidez de los sistemas religiosos o legales que olvidan la compasión. Denuncia nuestras resistencias a aceptar que el amor de Dios no responde a lógicas humanas de castigo y recompensa. Nos recuerda que la fe no es un espacio de élite moral, sino un camino abierto a todos, incluso a los que están al margen.
El paraíso como presente posible
Es significativo que Jesús diga “hoy”. Ni “mañana”, ni “cuando seas mejor”, ni “si cumples”. Hoy. En esta inmediata está la fuerza de la promesa. El paraíso no se presenta solo como un lugar después de la muerte, sino como una realidad accesible aquí y ahora, cuando somos capaces de confiar, de abrirnos al perdón, de aceptar la gracia. Esa palabra nos invita a vivir con los ojos puestos en una esperanza activa, que transforma la desesperanza en el horizonte.
Una invitación a la misericordia
En definitiva, la segunda palabra de Jesús en la cruz es un llamado a practicar una misericordia que no clasifica, que no espera condiciones perfectas para manifestarse. Nos invita a mirar al otro —al caído, al que se equivocó, al que carga culpas— con los ojos del crucificado, no con los del verdugo. Porque, al final, todos somos el buen ladrón: todos cargamos con errores, con contradicciones, con zonas oscuras que desearíamos redimir.
Pero también, como él, todos podemos ser alcanzados por una promesa: la de un amor que no pregunta por el pasado, sino que se entrega completamente en el presente. Un amor que nos dice, aún en los peores momentos: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”.
--------
(*) Educador.
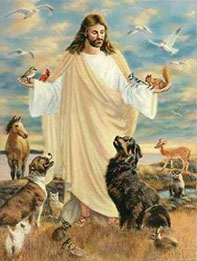
En el monte Calvario, mientras los soldados atravesaban sus manos y pies con clavos, Jesús pronunció aquellas palabras que resuenan a través de los siglos: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen" (Lucas 23:34). Esta primera palabra desde la cruz no fue un simple acto de magnanimidad personal, sino una revelación profunda sobre la condición humana y nuestra relación con la creación divina.
Al contemplar nuestro mundo actual, estas palabras adquieren una dimensión particularmente dolorosa. El ser humano, llamado a ser administrador de la creación, se ha convertido en su destructor, muchas veces sin comprender plenamente el alcance de sus acciones. La devastación de bosques primarios, la contaminación de ríos y océanos, la extinción de especies y el calentamiento global son manifestaciones de una crisis ecológica sin precedentes.
“No saben lo que hacen”. Esta frase resuena como un diagnóstico acertado de nuestra época. Actuamos movidos por la codicia, el consumismo desenfrenado y una visión cortoplacista que ignora las consecuencias de nuestras decisiones para las generaciones futuras. Extraemos recursos naturales como si fueran infinitos, alteramos ecosistemas completos y modificamos el clima del planeta, todo ello mientras vivimos en una burbuja de autoengaño colectivo.
Las comunidades indígenas y campesinas, guardianes ancestrales de la biodiversidad, son criminalizadas por defender lo que les pertenece. En nuestra región, los defensores de reservas como Chaparrí enfrentan amenazas, procesos judiciales y hasta atentados contra sus vidas por oponerse a la depredación de estos santuarios naturales. ¿No es acaso una repetición moderna del drama del Calvario?
El perdón que Jesús implora no es una absolución barata que nos exime de responsabilidad. Al contrario, es una invitación a despertar de nuestra ignorancia, a reconocer nuestros errores y a emprender un camino de conversión ecológica. Como nos recuerda el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si : “No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental”.
La cruz de Cristo se alza hoy en cada rincón de la Tierra donde la creación gime bajo el peso de nuestra irresponsabilidad. Los ríos contaminados, los bosques talados, las especies extintas y las comunidades desplazadas son el nuevo Calvario donde se crucifica una y otra vez la obra del Creador.
Sin embargo, estas palabras de perdón también son portadoras de esperanza. Si aún no sabemos lo que hacemos, tenemos la posibilidad de aprender, de abrir los ojos a la realidad de nuestras acciones y sus consecuencias. El perdón divino no es solo remisión de culpas pasadas, sino potencial de transformación futura.
Como sociedad, estamos llamados a una profunda conversión en nuestra relación con la naturaleza. Necesitamos pasar del paradigma del dominio destructivo al del cuidado responsable, reconociendo que somos parte de la creación, no sus dueños absolutos. La experiencia de comunidades que, como la Muchik Santa Catalina de Chongoyape con su Reserva Ecológica Chaparrí, han optado por la conservación en lugar de la depredación, nos muestra que otro camino es posible.
En esta Semana Santa, mientras meditamos sobre las palabras de Cristo en la cruz, preguntémonos: ¿realmente no sabemos lo que hacemos con la creación divina? ¿O preferiríamos no saberlo para eludir nuestra responsabilidad? El perdón que Jesús implora para nosotros es también una invitación a la lucidez, a reconocer nuestros errores y a emprender el camino de la reconciliación con la naturaleza.
Que la primera palabra de Cristo en la cruz inspire en nosotros una nueva conciencia ecológica, para que las generaciones futuras no tengan que decir de nosotros: “No supieron lo que hacían”.
-------
(*) Periodista y defensora medioambiental y de comunidades indígenas y campesinas.